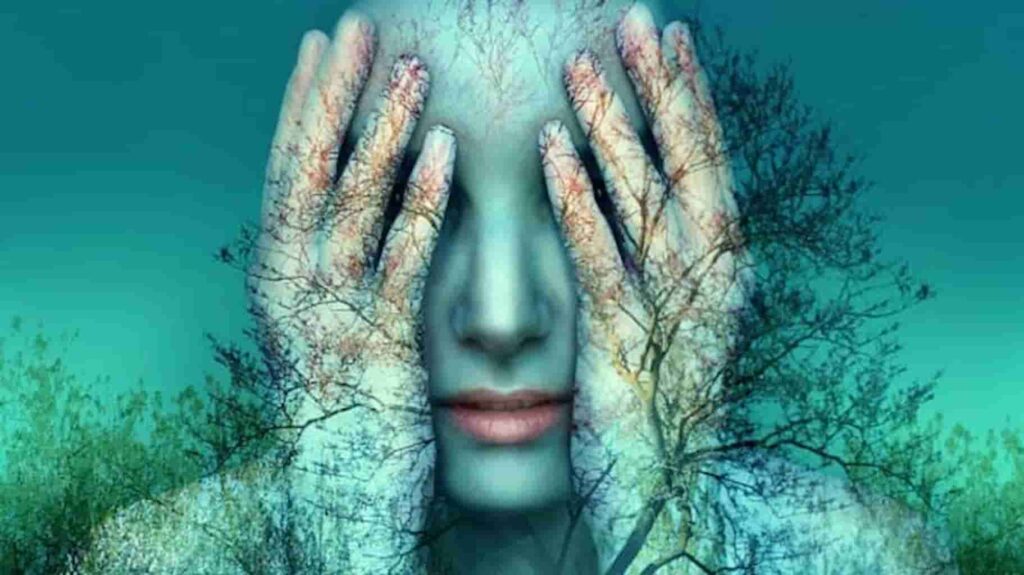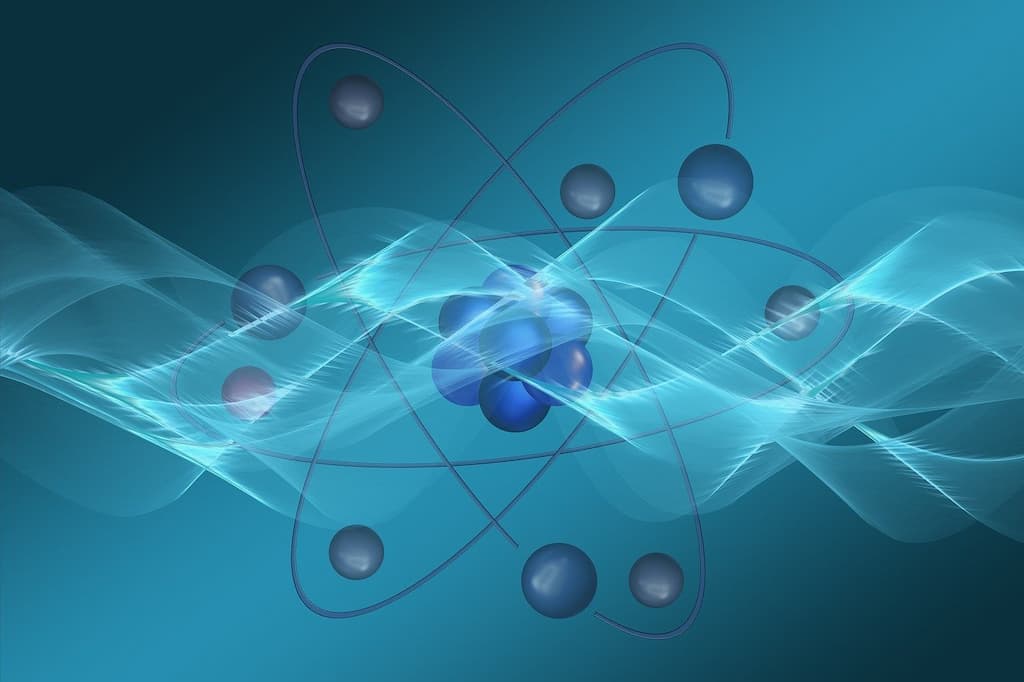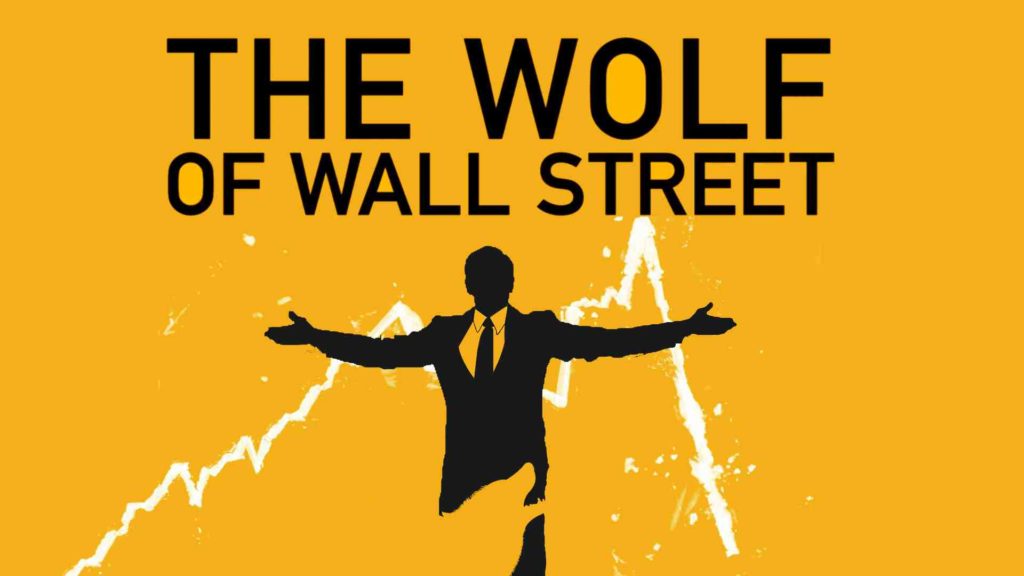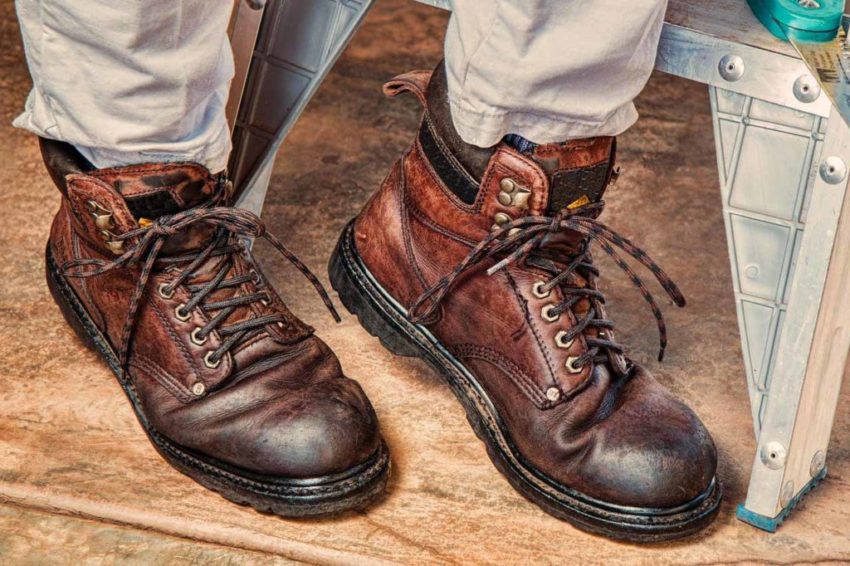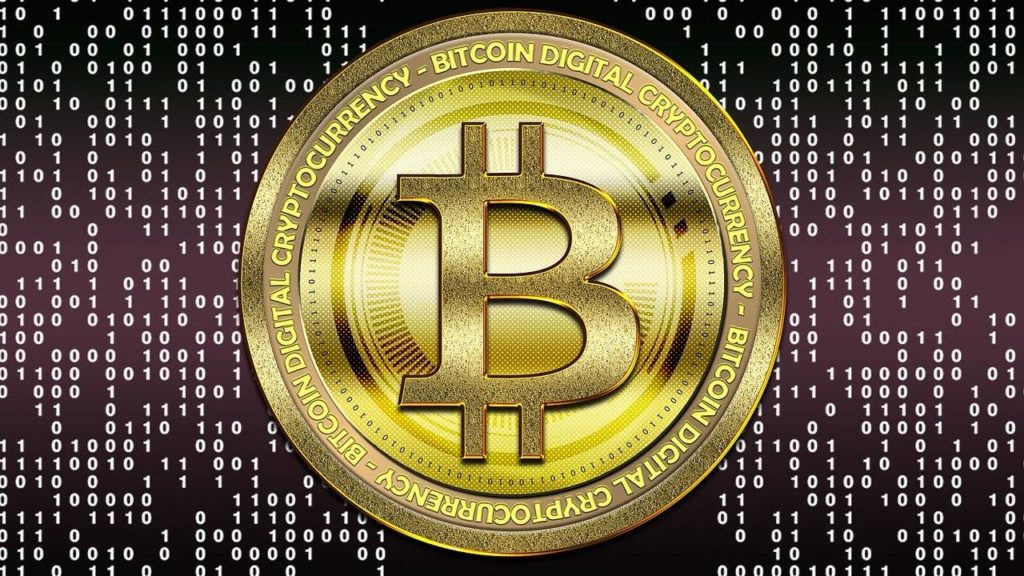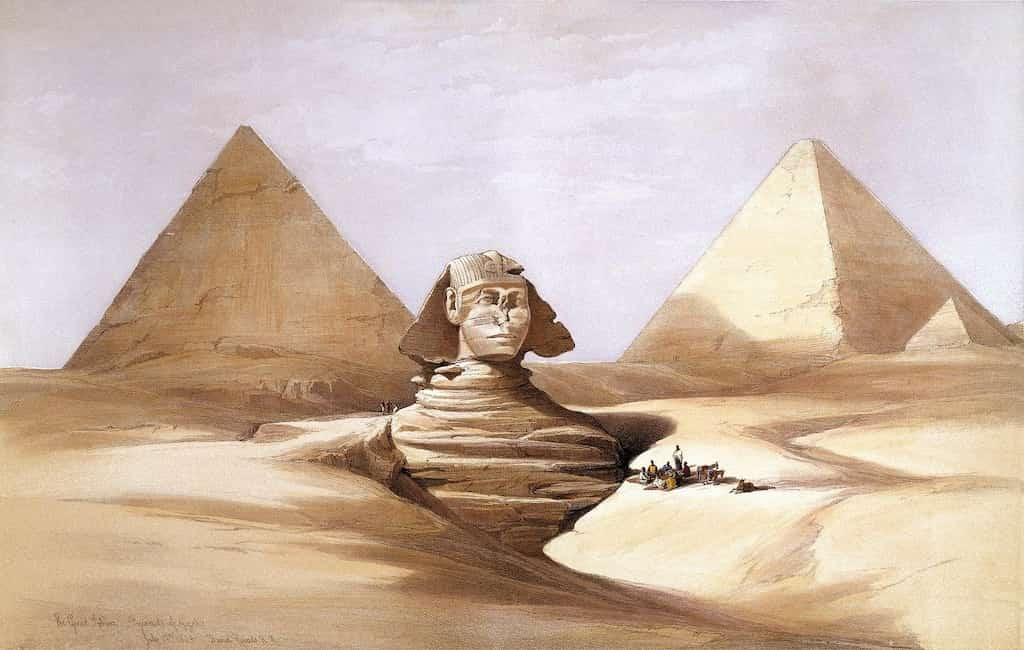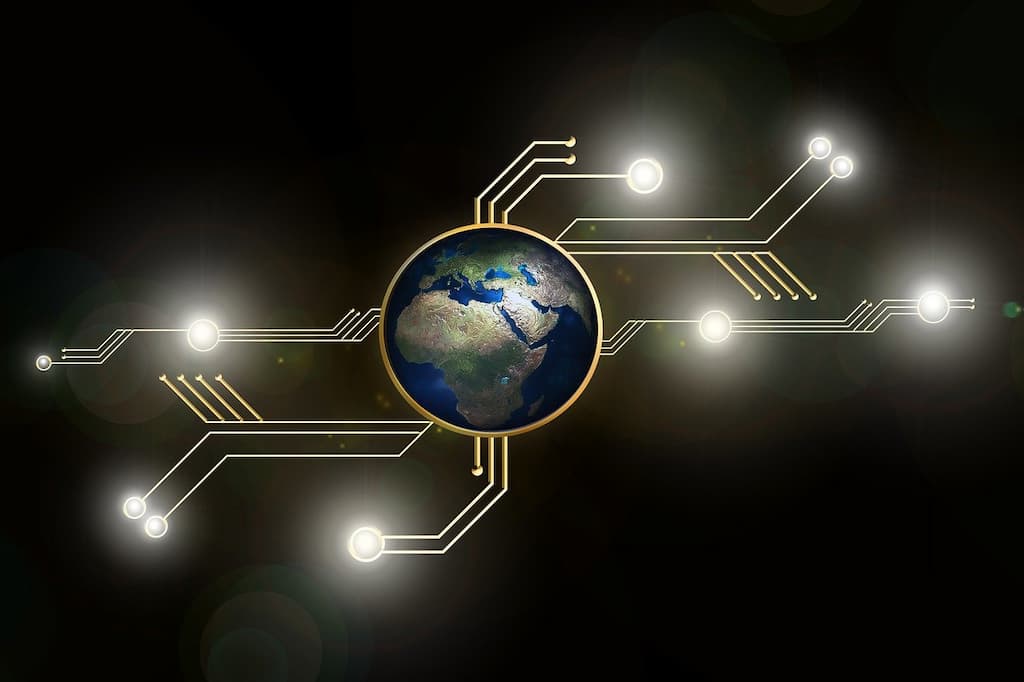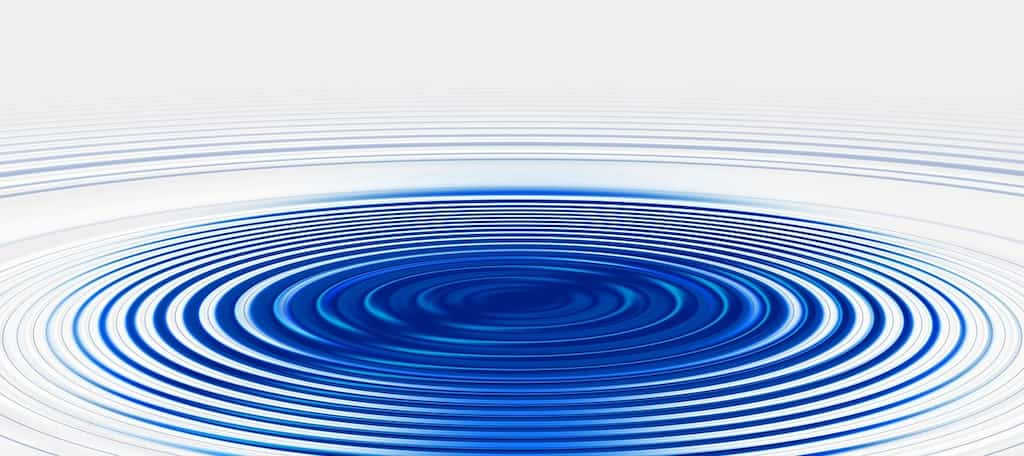Los residuos sólidos urbanos siempre han formado parte de los sistemas ecológicos cerrando los ciclos biogeoquímicos existentes en la naturaleza, por lo que se puede considerar que una gestión eficiente de dichos residuos resulta imprescindible para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. A través del proceso de compostaje de los residuos sólidos urbanos se obtiene el compost, un producto catalogado como fertilizante o enmienda orgánica de suelos por sus múltiples propiedades físicas, químicas y biológicas.
1. PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS EN EL MUNDO ACTUAL.
Los residuos existen desde que nuestro planeta tiene seres vivos, hace unos 4.000 millones de años. Antiguamente, la eliminación de los residuos humanos no planteaba un problema significativo, ya que la población era pequeña y la cantidad de terreno disponible para la asimilación de los residuos era grande.
Sin embargo, la problemática de los residuos comienza con el desarrollo de la sociedad moderna en la que vivimos, no sólo en el aspecto referido a la cantidad de residuos que ésta genera (difícilmente asimilable por la naturaleza), sino, y de manera importantísima, a la calidad de los mismos (Garrigues, 2003).
Este problema de la gestión de nuestros residuos existe y se agrava año tras año. Ante tal situación, resulta importante analizar los factores que han incrementado de manera tan alarmante el problema de los residuos urbanos.
En general, pueden señalarse cuatro causas principales (MOPT, 1992):
- El rápido crecimiento demográfico.
- La concentración de la población en los centros urbanos.
- La utilización de bienes materiales de rápido deterioro.
- El uso cada vez más generalizado de envases sin retorno, fabricados con materiales no degradables.
La gestión incorrecta de los residuos sólidos urbanos genera entre otros, los siguientes problemas (FICYT, 1998):
- La presencia de residuos abandonados produce una sensación de suciedad a la vez que deterioran el paisaje.
- Los depósitos incontrolados de residuos sólidos urbanos producen, al fermentar, olores muy molestos.
- Los residuos fermentables son fácilmente autoinflamables por lo que pueden provocar incendios que ocasionan una contaminación atmosférica muy desagradable para la vecindad y, en ocasiones, peligrosa para la circulación y para la seguridad de los bosques cercanos.
- Un vertido de residuos realizado sin ningún tipo de control, presenta un grave riesgo de contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, con el consiguiente peligro para la salud si son utilizadas para el abastecimiento de agua potable a la población.
- Los residuos orgánicos favorecen la existencia de gran cantidad de roedores e insectos que son agentes portadores de enfermedades y algunas contaminaciones bacterianas.
2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.
Los residuos han sido clasificados de diversas formas. Según su estado físico éstos pueden ser: sólidos, líquidos, gaseosos o pastosos. Si bien, desde el punto de vista de su estructura química, el origen y el destino final potencial de los residuos éstos se pueden clasificar en (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000):
- Residuos sólidos orgánicos: Son aquellos que en algún momento formaron parte de un ser vivo o derivan de los procesos de transformación de los combustibles fósiles.
- Residuos sólidos inertes: Son no biodegradables e incombustibles. Proceden normalmente de la extracción, procesamiento o utilización de los recursos minerales, como los de la construcción, demolición, etc.
- Residuos sólidos peligrosos: Son residuos orgánicos o inertes que por sus características físicas, químicas o biológicas no pueden ser acoplados a procesos de recuperación o transformación convencionales.
Según el uso que se les puede dar a los residuos, éstos se clasifican en (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000): agrícolas, forestales, ganaderos, industriales y residuos urbanos, considerando dentro de estos últimos a los residuos sólidos urbanos (basuras urbanas) y a los lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales.
En general, el conjunto formado por los residuos agrícolas, forestales y ganaderos representa el 80% del volumen total de residuos, correspondiendo el 20% restante a los industriales y de ciudad. A continuación, se describen con más detalle los residuos urbanos.
De forma que, por residuos sólidos urbanos se entiende todos aquellos residuos que son generados por cualquier actividad en los núcleos de población o sus zonas de influencia y constituyen un problema para el hombre desde el momento de su producción ya que alcanzan grandes volúmenes.
La naturaleza de dichos residuos es muy variada debido a la diversidad tecnológica e industrial que se centra en torno a las ciudades. Dentro de ellos, se pueden citar los siguientes (Tchobanoglous et al., 1994; Costa et al., 1995; Hontoria García y Zamorano Toro, 2000):
- Residuos sólidos de origen doméstico, de mataderos, mercados de alimentación, etc.
- Aguas residuales, cuando no existen sistemas de depuración, o lodos, si se aplican los sistemas adecuados.
- Gases de diversa procedencia expulsados a la atmósfera en el proceso de incineración de residuos sólidos y que además incluyen escorias y cenizas.
Es frecuente también englobar los distintos componentes de los residuos en tres grandes grupos, en función del tratamiento final (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000): inertes, fermentables y combustibles.
3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
3.1. Definición.
El concepto de residuos sólidos urbanos ha sido definido a lo largo del tiempo de formas muy diversas. Así, la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) define los residuos como aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no alcanzan, en el contexto en que son producidas, ningún valor económico; ello puede ser debido tanto a la falta de tecnología adecuada para su aprovechamiento, como a la inexistencia de un mercado para los productos recuperados (MOPT, 1992; Tchobanoglous et al., 1994; Costa et al., 1995; FICYT, 1998; Hontoria García y Zamorano Toro, 2000; Garrigues, 2003).
La CEE, en su directiva 75/442, especifica que se entenderá por residuo cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse, en virtud de las disposiciones nacionales vigentes. Los residuos urbanos comprenden todos los residuos que provienen de actividades animales y humanas, que normalmente se encuentran en estado sólido y son desechados como inútiles o superfluos.
Genéricamente se entiende por residuos urbanos los que son producidos por cualquier actividad en los núcleos de población o en su zona de influencia; esto implica que los residuos urbanos son algo más que los residuos generados en el ámbito domiciliario, ya que se debe contemplar el conjunto de otras actividades generadoras de residuos dentro del ámbito urbano (MOPT, 1992; FICYT, 1998; Garrigues, 2003).
La Ley 42/1975, de 19 de Noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos, define como tales los producidos como consecuencia de las siguientes actividades (MOPT, 1992; Costa et al., 1995): domiciliarias, comerciales y de servicios, limpieza viaria, zonas verdes y recreativas, abandono de muebles y enseres, industriales y de la construcción, así como los agrícolas y ganaderos que se produzcan en las zonas clasificadas, con arreglo a la ley del suelo, como urbanas y urbanizables.
La Ley 10/1998, de 21 de Abril, define los residuos urbanos como los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
3.2. Producción de Residuos Sólidos Urbanos.
El conocimiento de las cantidades de residuos sólidos generadas es fundamental para seleccionar la maquinaria, el diseño de los itinerarios, las instalaciones de recuperación de materiales y las instalaciones de disposición final (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000).
La cantidad de residuos producidos por una colectividad varía en función de un gran número de parámetros. Esta producción depende principalmente de (FICYT, 1998; Garrigues, 2003): el nivel de vida, el modo de vida y la movilidad de la población, la época del año, el clima y las nuevas tendencias de comercialización de mercancías.
3.3. Composición de los Residuos Sólidos Urbanos.
La mayoría de los sistemas de tratamiento, en especial los que hacen referencia a la incineración y al compostaje, se diseñan a partir de una composición tipo de residuos, de ahí la enorme importancia que tiene el conocer la composición de los residuos dado que su conocimiento permite dimensionar las instalaciones de una forma lo más adecuada posible; además constituye una información de partida para conocer el valor de los productos que pueden ser reutilizados en plantas de reciclaje (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000).
Al igual que en el caso de la producción de residuos, en la composición y características de los mismos influyen numerosos factores, tales como: las características de la población, el clima, la estación del año, el modo y nivel de vida de la población y sus hábitos de consumo (MOPT, 1992; FICYT, 1998; Garrigues, 2003).
3.4. Características de los Residuos Sólidos Urbanos.
Las características generales de los residuos sólidos urbanos son, las siguientes (Costa et al., 1995):
1. La densidad:
Parámetro variable en función de la heterogeneidad de los residuos. Es mayor en los países menos desarrollados, por lo que varía en sentido inverso al nivel de vida de tal forma que en lugares con alto nivel de vida se desechan menos envases sin retorno, voluminosos y de poco peso, lo que hace que los residuos tengan una densidad baja.
2. El contenido en agua de los RSU:
Tiene una gran influencia sobre el poder calorífico de las basuras, así como en la transformación biológica de las materias fermentables. Es menor en las zonas céntricas de las ciudades, y en las más desarrolladas, con mayor concentración de comercios.
3. El poder calorífico inferior de las basuras españolas:
Se puede considerar que oscila entre los 1.000-1.600 kcal/kg. Siendo, mayor el poder calorífico de las basuras en los países más industrializados y en aquellos residuos con humedad baja.
4. La relación C/N:
Depende fundamentalmente del aporte al residuo de la fracción papel-cartón, que hace que dicha relación aumente; en países desarrollados tiene valores superiores a 35, mientras que en los demás es inferior a 28. Como valor óptimo para una transformación biológica adecuada se considera entre 20-35.
El estudio de los diversos componentes de los residuos demuestra cómo en los países desarrollados, en general, la materia orgánica animal y vegetal biodegradable es mucho menor que en aquellos en vías de desarrollo, constituyendo para éstos en algunos casos más del 70% del total.
3.5. Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.
Se entiende por destino final de los residuos al conjunto de operaciones encaminadas a su eliminación o al aprovechamiento de determinados recursos contenidos en ellos (Costa et al., 1995).
A la hora de enfocar este apartado conviene tener muy presente que desgradaciadamente, hoy en día, aún existen en nuestro país vertederos incontrolados de residuos sobre todo en algunas zonas rurales, no pudiendo éstos ser considerados como una solución o sistema de tratamiento de residuos, sino como un simple abandono de los mismos; que puede desencadenar a largo plazo graves problemas medioambientales tanto de contaminación como de infección de consecuencias imprevisibles.
Probablemente, el primer método que se utilizó para tratar residuos sólidos consistió en arrojarlos al suelo o al mar, tal vez porque resultaba ser el más cómodo. Al progresar la civilización y distribuirse la población en grupos más o menos numerosos, la práctica de arrojar indiscriminadamente los residuos al suelo fue haciéndose cada vez más incómoda y nociva para el medio ambiente.
Aunque los aspectos sanitarios del tratamiento de residuos no se han ido conociendo hasta hace poco, las cantidades y la naturaleza desagradable de los mismos han creado condiciones en la mayoría de las ciudades que resultan insatisfactorias para la población. Así pues, los molestos basureros se sacaron de las ciudades y se encontraron para ellos terrenos más aislados. Sin embargo, se comprobó que transportar los residuos largas distancias resulta caro e incómodo y que, incluso en zonas poco pobladas surge una violenta oposición ciudadana a los vertederos.
Entre los diferentes métodos empleados en la actualidad para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos destacan, los siguientes (MOPT, 1992; Costa et al., 1995; FICYT, 1998; Hontoria García y Zamorano Toro, 2000):
1. Vertido controlado:
Consiste en un principio en la colocación de los residuos sobre el terreno, extendiéndolos en capas de poco espesor y compactándolos para disminuir su volumen. Se suele realizar su recubrimiento diario con suelo para minimizar los riesgos de contaminación ambiental y para favorecer la transformación biológica de los materiales fermentables. La elección adecuada del terreno es fundamental, en especial para preservar a las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación por lixiviados. El tratamiento que se puede seguir es el de compactación ligera y recubrimiento con mayor periodicidad o compactación intensa sin recubrimiento.
Este sistema presenta la ventaja de tener unos costes reducidos de instalación y funcionamiento, alta capacidad de absorber variaciones de producción, escaso impacto ambiental si está bien gestionado y posibilidad de ser utilizado, una vez colmatado, como zona deportiva, ajardinada, etc.
Como desventajas pueden citarse el necesitar de grandes superficies, tener que ubicarse lejos de los núcleos urbanos con el consiguiente gasto que supone el transporte, la colmatación y necesidad de cambio de lugar, y, sobre todo, la imposibilidad de aprovechar los recursos contenidos en los residuos. Por otro lado, no está definida cuál va a ser la posible evolución de los residuos dentro de este sistema cerrado, es decir, los fenómenos físicos, químicos y biológicos que pueden alterar con el tiempo estos vertederos.
2. Incineración:
Durante la década de los años 1960 la eliminación de los residuos sólidos urbanos mediante incineración se mostraba como el sistema definitivo de tratamiento. Se encargaron muchos proyectos y la implantación de instalaciones de incineración adquirió un gran auge. Esto se mantuvo hasta 1975, momento a partir del cual disminuyeron considerablemente las obras de construcción y los proyectos que se llevaban a cabo en referencia a este método de gestión de los residuos. El éxito del sistema fue especialmente importante en el norte y centro de Europa así como en EE.UU.
La incineración consiste en un proceso de combustión controlada que transforma los residuos en materiales inertes (cenizas) y gases.
Como ventaja está el necesitar poco terreno para su implantación y poder situar sus instalaciones en zonas próximas a los núcleos urbanos; además, puede incinerarse cualquier tipo de residuo con poder calorífico y adecuarse incluso para la gestión de los lodos de depuradora.
Su principal desventaja radica en el hecho de no ser un sistema de eliminación total de residuos, pues si bien se reduce su peso en un 70% y su volumen en un 80-90%, genera cenizas, escorias y gases. Además necesita una alta inversión económica, ya que requiere un elevado aporte de energía externa, puesto que estos residuos tienen un poder calorífico bastante bajo. Asimismo, es preciso prever la posible contaminación derivada de los gases de combustión.
3. Reciclaje:
La nueva política actual de gestión de residuos está destinada a reducir el volumen de los mismos que se elimina en vertedero. La producción de residuos actual es muy elevada, por lo que la vida útil de estas instalaciones está reduciéndose de forma considerable, además de encarecerse como consecuencia de las cada vez más estrictas exigencias para la protección del medio ambiente. Esto ha traído consigo la tendencia a buscar otros sistemas de tratamiento basados en la recuperación y reutilización de fracciones contenidas en los mismos (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000).
El reciclaje es un proceso que tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta de determinados componentes contenidos en los residuos. Está basado en la conservación de los recursos naturales. Este sistema supone una reducción apreciable del volumen de residuos a tratar y, por supuesto, favorece la protección del medio ambiente.
El reciclaje se puede llevar a cabo por recuperación directa de los componentes presentes en el residuo (mediante recogida selectiva) o bien partiendo del conjunto bruto, por trituración, cribado, separación de las fracciones ligeras y clasificación del resto por vía húmeda, electromagnética, electrostática y flotación por espumas, para la obtención y depuración de metales y vidrio.
4. Compostaje:
El compostaje consiste, básicamente, en la transformación, mediante fermentación controlada, de la materia orgánica fermentable presente en los residuos urbanos con la finalidad de obtener un producto inocuo y con buenas propiedades como fertilizante o enmienda orgánica de suelos que recibe el nombre de compost. El proceso lleva consigo la separación de la mayor parte de los metales, vidrios y plásticos, y la posterior fermentación de la materia orgánica. Esta fermentación puede ser natural al aire libre o acelerada en digestores.
Se puede definir el compost como el producto que resulta del proceso de compostaje y maduración, constituido por una materia orgánica estabilizada, en cierto modo similar al humus, con poco parecido con el material original, puesto que se ha degradado dando como resultado partículas más finas y oscuras. Se trata de un producto inocuo y libre de sustancias fitotóxicas, cuya aplicación al suelo no provoca daños a las plantas, y que permite su almacenamiento sin posteriores tratamientos ni alteraciones. Por tanto, siguiendo esta definición, el compost debería presentar las siguientes características (Costa et al., 1995):
– Es un producto estabilizado:
La estabilización es un requisito previo al empleo agrícola del compost como enmienda de suelos. Debe lograrse mediante procesos biológicos y no confundirse con otros procesos como desecación y esterilización. Si las condiciones volviesen a ser favorables para la fermentación del producto, ésta podría producirse (gracias al metabolismo latente).
– Es un producto inocuo:
La destrucción de organismos patógenos se consigue con el efecto continuado de la alta temperatura, el tiempo y la competencia de la población microbiana no patógena con la patógena, condiciones que se dan preferentemente en la etapa termófila.
– Debe haberse sometido a una etapa inicial de descomposición:
La degradación se incluye en la primera fase de compostaje y una vez finalizada ésta comienza la fase de estabilización, en la que los compuestos orgánicos solubles y catabolitos orgánicos se encuentran en un nivel bajo.
– Es el resultado de un proceso de humificación:
Durante la fase de estabilización del producto (maduración) se producirá una humificación, acompañada de un lento proceso de mineralización. Por todas estas razones, los productos “no terminados” (no humificados o que contengan sustancias fitotóxicas) no deberían denominarse compost, aunque algunos de ellos puedan tener usos especiales.
Cuando estos productos salen al mercado para su uso agrícola es necesario que se especifique su origen, así como su composición y su grado de estabilización. Si se ha mezclado con algún otro producto durante su proceso de compostaje deberá expresarse el porcentaje de peso seco de estos productos en orden de concentración decreciente.
Asimismo, cuando al compost se le añade, durante su fase de estabilización, otra materia orgánica distinta de la original, el producto final debería llamarse “acondicionador orgánico de suelos” y no compost.
4. CONCLUSIONES.
Gestionar adecuadamente los residuos sólidos urbanos que generamos es esencial para un aprovechamiento eficiente de sus potencialidades dado que a través de un apropiado proceso de tratamiento como el compostaje, éstos pueden llegar a convertirse en compost (considerado como fertilizante o enmienda orgánica de suelos).
Artículos Destacados